Al anochecer, el cielo seguía teñido de aquella luminiscencia púrpura, más intensa que cualquier aurora boreal. El fenómeno ondulaba como un mar en calma sobre el centelleo de las estrellas y la palidez de la luna. Hubiera sido asombroso contemplarlo antes de levantarme la tapa de los sesos, pensaba Roque en el aparcamiento del bar de carretera. Pero esa tarde, en las montañas, ya había decidido que no se dispararía con la Remington. Su muerte tendría que esperar un poco más, y lo haría por una causa noble: la lealtad que guardaba hacia su amigo Maico.
Salvo por un par de detalles, la jornada que Roque había planificado para esa mañana no se diferenciaba del resto de sus monterías. Se levantó temprano, anticipándose a la alarma del despertador, y con disciplina militar fue tachando de su mente cada paso que iba cumpliendo. Se dio una ducha fría, se puso la alianza, se vistió y, con temor a olvidarse, metió los cartuchos en el bolsillo de la cazadora del ejército. En la camisa, junto al corazón, también metió un papel cuidadosamente plegado. Su carta de suicidio.
Bajo la luz de la lámpara, puso a punto la Remington, engrasándola y comprobando que el funcionamiento del cerrojo y del gatillo fueran correctos. A continuación, recalentó un café negro en el hornillo y se lo bebió en un par de sorbos.
Salió de la cabaña arrastrando su habitual cojera, con el macuto sobre el hombro. Aseguró con cinchas el macuto en la caja de la vieja camioneta Ford; el portón trasero se había desprendido en un accidente de tráfico, poco después de que enviudara, y Roque nunca se había molestado en reponerlo. Ya dentro de la cabina, colocó el rifle en el bastidor instalado bajo la luneta trasera. Para emprender el viaje sólo faltaba su viejo amigo.
 Regresó al porche, la gravilla crujía bajo sus botas. Desde el hueco de la puerta se quedó mirando la camita donde Maico dormía o fingía dormir. Roque silbó, y Maico asomó su hocico canoso por debajo de la manta. Su nariz húmeda olisqueaba el aire, apoyados los bigotes en el suelo, sin ninguna intención de moverse.
Regresó al porche, la gravilla crujía bajo sus botas. Desde el hueco de la puerta se quedó mirando la camita donde Maico dormía o fingía dormir. Roque silbó, y Maico asomó su hocico canoso por debajo de la manta. Su nariz húmeda olisqueaba el aire, apoyados los bigotes en el suelo, sin ninguna intención de moverse.
Roque le volvió a silbar, casi a modo de regañina. Esta vez el sabueso sí obedeció a su reclamo. Él lo oyó bostezar mientras se incorporaba en el colchón, arqueando la columna, y se sacudía la manta de encima. Ahora avanzaba renqueante, con una ligera cojera en la pata trasera que le mermaba desde hacía unos meses. Antes de averiguar la verdadera causa, Roque consideró que padecía artritis, o incluso que había imitado los andares de su amo. Pero la cojera no era producto de la artritis, que en efecto existía, sino de un tumor del tamaño de una canica situado en el muslo. Un tumor que resultó ser incurable.
Pese a todos sus achaques, Maico nunca se quejaba, ni abandonaba la costumbre de mover el rabo a cada minuto. Al llegar junto a las botas embarradas de Roque, se sentó sobre sus cuartos traseros, con la boca abierta y la punta de la lengua fuera; esa era su manera de sonreír. Se miraron: los ojos del perro, antes marrones y ahora grises por el paso de los años, brillaban como el primer día.
Roque le concedió unos minutos para que hiciera sus necesidades más allá de la cerca, entre unos arbustos frondosos. Entretanto, él puso la camioneta en marcha. Al cuarto intento, el escape tosió una bocanada de humo. Roque se limitó a observar por el parabrisas la claridad del amanecer. Los primeros rayos del sol ya rebasaban el tejado a dos aguas de la cabaña y los abetos que lindaban la finca.

Abarcaba unas veinte hectáreas y pertenecía a la familia desde 1931. Al fallecer su padre de una trombosis, Roque se convirtió en el único heredero de la propiedad. Naturalmente; su pariente más cercano era un tío político cuyo nombre no alcanzaba a recordar y que daba por muerto. Beneficios de quedarse solo, supuso al recibir la escritura. Y era cierto, la perspectiva de adquirir aquel paraje no le desagradaba en absoluto; la cabaña y sus alrededores simbolizaban la cara amable de su infancia. Allí se había enamorado de la naturaleza, aprendido a conducir el Citröen del abuelo, atrapado ranas en la ciénaga, pegó sus primeros tiros con el rifle. Una época feliz, inmutable y de aprecio por la vida.
El deseo de reencontrarse con esas emociones aún latía fuerte en él, aunque no pudo agilizar la mudanza tan rápido como le hubiese gustado. La muerte de su padre sucedió mientras él prestaba servicio militar en Oriente Medio, y únicamente volvió para darle el último adiós.
Su regreso definitivo se produjo unos años después, tras ser declarado incapacitado por un tribunal: la pierna se le había llenado de metralla en Kabul cuando un coche bomba estalló cerca del camión que conducía. Repatriado, se hospedó en un hotel del pueblo, a una calle del centro médico donde recibía la rehabilitación. A su modo de ver, la estancia allí sería algo temporal, se largaría a la cabaña en cuanto se deshiciese de las muletas y pudiera caminar por sus propios medios. Con la pensión militar le alcanzaría para llevar una vida austera y sin complicaciones, como había sido en su niñez.
Sin embargo, cuando todo parecía decidido, se enamoró perdidamente de Laura, su rehabilitadora, y las malas hierbas que circundaban la cabaña continuaron creciendo.
Maico emergió de entre los arbustos, cojeando hasta la camioneta. Sus largas orejas botaban al trote. Ladró a la puerta del acompañante y Roque le abrió. Las bisagras chirriaron por el óxido. Agarrándole del arnés, lo subió al asiento. Le enganchó entonces la correa a modo de cinturón de seguridad; el otro extremo estaba anudado en la varilla del reposacabezas. En caso de hincar los frenos, no saldría disparado hacia el parabrisas. Roque también se puso el cinturón, aunque le parecía irónico extremar tales precauciones.
Dio marcha atrás, hizo un giro abierto y abandonó el camino de gravilla dejando tras de sí una estela de humo. Los buenos recuerdos quedarían intactos, sin manchas de sangre que los profanaran.

2
Roque atravesó en silencio los treinta kilómetros de la frondosa carretera comarcal. Ya casi al final de la ruta, pasó de largo el bar Fénix, sin desviar la vista. Poco después, frente al cartel que daba la bienvenida al pueblo, torció hacia el camino de tierra que subía a las montañas.
Alejado de la civilización, daría un largo paseo con Maico, comerían junto a la fogata y dormirían plácidamente bajo la sombra de los robles. Aunque esta vez sería Roque quien fingiría dormir. A diferencia de las salidas anteriores, no aprovecharía ese tiempo para tomarse un descanso, sino para apuntar a Maico con la Remington y pegarle un tiro en la cabeza. Con el perro muerto, cavaría una zanja no muy profunda y lo enterraría a fin de que nadie más lo viese con el cerebro fuera. Después se colocaría el cañón bajo el mentón —había practicado la postura en la cabaña—, y sin más apretaría el gatillo. Para su cráneo había escogido un cartucho al que le ahuecó la punta. No quedaría nada de sus sesos. Nada de él.
Durante las varias horas que duró la caminata, los cartuchos no pararon de tintinearle en el bolsillo de la cazadora. Intentó evadirse observando a Maico, y el goce del perro le fue en gran parte contagioso. Disfrutaba de la naturaleza como sólo los animales saben, oliendo los recovecos del bosque, marcando territorio en los troncos y revolcándose en la tierra con las patas hacia arriba. Roque se animó a jugar con él lanzándole piedras, y le sorprendió verle trotar como si nada le ocurriese. La cojera había desaparecido. Sospechaba que el chucho le estaba engañando para que olvidara sus planes, aunque aquella idea le parecía absurda. Al fin y al cabo, el perro no sabía lo que era la muerte.
Terminaron el paseo, que resultó intensamente silencioso, sin la presencia de ningún animal, y volvieron al claro donde les esperaba la camioneta. Roque llevaba bajo el brazo un montón de ramas recogidas por el camino. Las dejó caer y las amontonó formando una pequeña pirámide. Después anduvo hasta al cajón y desenganchó las cinchas del macuto. De él extrajo una parrilla plegable, diferentes utensilios de cocina, dos latas de carne en conserva y un encendedor con el que prendió fuego a las ramas. En cuanto crepitaron y se ennegrecieron, desplegó la parrilla sobre ellas.
El olor a madera quemada impacientó a Maico, que no paraba de ladrar y salivar.
—Ya va, ya va —le dijo Roque.
Diez minutos después de ponerla al fuego, repartió las raciones y comieron como si no hubiera un mañana.
A Maico le sobrevino el sueño al devorar la carne de su tazón, apurado a lametazos. Estaba acostado a la sombra de un tronco, con los bigotes pringados de salsa de tomate. Su vientre subía y bajaba, acompasado, y a veces lanzaba coces en sueños. Roque lo observaba a través de la columna de humo de la fogata. Hasta entonces había actuado con serenidad, pero a estas alturas ya no podía controlar el temblor de sus manos. Se las frotó una contra la otra mientras entraba en la camioneta. Retiró el rifle del bastidor y hurgó en el bolsillo de la cazadora, procurando hacer el menos ruido posible. Entretanto, echaba vistazos furtivos al perro: roncaba. Mejor así, no abras los ojos. Acabó la búsqueda sosteniendo dos cartuchos. Fríos, dorados y puntiagudos. Descorrió el cerrojo del rifle y los introdujo en la ranura.
Se detuvo a unos dos metros del perro.
Alzó el cañón, apuntándole. Cuántas veces había hecho lo mismo con otras presas, y nunca le había temblado el pulso. Esto era diferente, por supuesto. Cazar un animal no podía compararse con matar a tu mejor amigo.
Pero su enfermedad le haría sufrir, ¿por qué no ahorrarle ese mal trago? Parpadeó y quitó el seguro. El dedo índice formaba un garfio en torno a la curvatura del gatillo. Una gota de sudor le cayó por el pómulo.
Cerró los ojos.
Y en la oscuridad de los párpados también lo vio, un cachorro tan pequeño que le cabía en la palma de la mano. Lo vio creciendo junto a él, ofreciéndole una razón para vivir.
 Se puso rígido, apuntó guiñando un ojo y, cuando estaba dispuesto a disparar, un estruendo surcó por encima de su cabeza. Sobresaltado, Roque apartó el índice del guarda monte de la Remington, y miró hacia arriba. Más allá del entramado de ramas, dos helicópteros de combate sobrevolaban el cielo a baja altura, agitando a su paso las copas de los robles y provocando una lluvia de hojas. Había estado tan concentrado que no los oyó venir. ¿Se trataba de una misión de rescate o de simples maniobras? Le resultaba extraño, nunca en toda su vida los había visto en las inmediaciones del pueblo.
Se puso rígido, apuntó guiñando un ojo y, cuando estaba dispuesto a disparar, un estruendo surcó por encima de su cabeza. Sobresaltado, Roque apartó el índice del guarda monte de la Remington, y miró hacia arriba. Más allá del entramado de ramas, dos helicópteros de combate sobrevolaban el cielo a baja altura, agitando a su paso las copas de los robles y provocando una lluvia de hojas. Había estado tan concentrado que no los oyó venir. ¿Se trataba de una misión de rescate o de simples maniobras? Le resultaba extraño, nunca en toda su vida los había visto en las inmediaciones del pueblo.
Perdido en esas cavilaciones, mientras los helicópteros y el sonido de sus rotores se alejaban, se dio cuenta de algo más. El azul radiante del cielo estaba cubierto por volutas púrpuras y traslúcidas que se retorcían lentamente, casi imperceptibles por la claridad del sol. Bajo la arboleda, Roque no alcanzaba a contemplar la extensión del fenómeno; bien podría abarcar sólo las montañas o extenderse más allá del horizonte. Tampoco detectó ni una nube en aquella área que pudiera incidir en el aspecto del cielo.
¿Una aurora boreal? No. Tal vez en otras latitudes, pero no aquí.
De pronto se ruborizó y bajó la cabeza. Maico, estático sobre sus cuatro patas, lo atravesaba con sus ojos grises. Por un momento, Roque olvidó la razón por la que se encontraba en la montaña, aunque el rifle en sus manos se lo recordó rápidamente. Maico ladró, gimoteando, como si hubiera olido sus intenciones. Puso el seguro a la Remington y lo lanzó lejos. Se sentó en el suelo, sin fuerzas, flexionando la pierna sana y extendiendo la impedida hacia delante. Encorvado, cerró los ojos.
Maico se le acercó en silencio, aunque Roque había sentido su aliento cálido con olor a tomate encima de él. Levantó la vista. El perro le estaba oliendo los dedos, esos que habían estado a punto de dispararle. Ahora se los lamía. Después, como si todo estuviera olvidado, meneó la cola. Roque le acarició la cabeza y le dio unas palmaditas en el lomo.
—Acompañarías el ataúd de tu amo hasta el cementerio, ¿verdad? —le dijo, y de inmediato supo la respuesta: sí, montarías guardia día y noche sobre la tumba con la esperanza de que yo saliera del hoyo.
Esa clase de lealtad no merecía un tiro en la cabeza; merecía una muerte digna.
La solución pasaba entonces por esperar a que muriese de forma natural. ¿Pero cuánto le restaba de vida? No mucho, en vista del tumor y de su vejez. Lo había acogido tras la muerte de Laura, y ella llevaba enterrada en el pueblo trece años.
Aquellos días posteriores al fallecimiento, tan desdibujados como la imagen de su mujer, habían sido peores que la guerra. La instrucción militar le había adiestrado para sobrevivir en el frente, pero no existían entrenamientos para algo como lo de Laura.
Ya viudo, decidió abandonar el pueblo y a todos esos vecinos que les habían dado la espalda en cuanto su mujer cayó enferma. Se refugió en lo único que aún quedaba en pie: la vieja cabaña familiar. La restauró al cabo de dos meses, valiéndose únicamente de sus manos. Lástima que, por más empeño que le pusiera, la casa seguiría estando más vacía que nunca.
Poco después, compró la Remington para retomar las cacerías que tanto añoraba. Pero los breves momentos de paz que le ofrecía la naturaleza jamás lo liberaron de sus peores pensamientos.
El cielo se oscureció y las ondas púrpuras se intensificaron.
Roque había creído ingenuamente que él y Maico ya estarían muertos al caer la noche, así que los dos dedicaron el resto de la tarde a buscar una presa que les sirviera de cena. En un día normal no les hubiera llevado más de media hora cazar algo, pero hoy todo era silencio y soledad. Ni rastro de las liebres, jabalíes, ciervos. Ni siquiera el trino de los pájaros. Pensó que los helicópteros podrían haber espantado a las alimañas, o quizás fuera algo relacionado con el fenómeno púrpura del cielo.
Sin presas a la vista, Roque inició el camino de regreso a la camioneta, acarreando el rifle y arrebujándose en la cazadora. Cenarían lo que quedara en el frigorífico, aunque llevara apagado desde el amanecer.
Sintió entonces la ausencia de Maico, y miró en torno. Lo encontró rezagado, firme y con la pata delantera elevada, apuntando con el hocico hacia unos arbustos. Roque se acercó hasta él, hincó la rodilla y las punzadas le arremetieron la carne y los huesos.
Los arbustos se agitaron.
Colocó la Remington en posición de tiro y esperó. De los matojos surgió una liebre dando botecitos, un poco perdida. Roque la veía iluminada por un foco, como si el resto del entorno se hubiera oscurecido.
Un instante después, resonó un estallido en el bosque, y el proyectil que llevaba la firma de Maico acabó con la vida de la liebre.

3
La noche los encontró bajando las montañas.
Roque conducía, evitando los baches y rocas del camino de tierra. Maico dormía a su lado, hecho un ovillo en el asiento. Sobre el salpicadero, humedecida por restos de sangre, traqueteaba la bolsa donde él había guardado la liebre. En ocasiones, Roque desviaba la atención del camino, echando rápidas ojeadas por la ventanilla, a riesgo de despeñar la camioneta por el barranco. Allí, mientras rodaba al filo de la ladera, fue descubriendo que el fenómeno púrpura no abarcaba sólo aquella zona, como había valorado al principio, sino que se perdía en la distancia. Un manto inmenso de cientos de kilómetros, quizás miles, lo bastante luminoso para tintar de púrpura la llanura y los bosques.
Aunque le hubiera gustado admirar el paisaje por más tiempo, su pierna no aguantaba bien las bajas temperaturas. Ahora tenía la rodilla tan agarrotada que apenas alcanzaba a pisar el embrague. Pensó que solucionaría esos dolores dándose un baño de agua caliente junto a la estufa de leña. Después, se masajearía como Laura le había enseñado.
Esa imagen cálida y vaporosa le destensó los músculos, y tuvo el antojo de fumarse un cigarrillo.
Abrió la guantera y encontró una cajetilla arrugada. Le quedaba uno solo.
—Mierda…
Tendría que hacer un alto en el Fénix. Poco le importaba que sus antiguos vecinos frecuentaran el bar, no iba a abandonar el vicio por un puñado de miradas insidiosas. Bastaba con ignorarlos a todos, como llevaba haciendo los últimos trece años.
Dejó atrás las montañas y continuó por la boscosa carretera comarcal. A lo lejos, el cartel luminoso del Fénix (anclado a un poste de unos cuatro metros de altura) permanecía apagado. La ruta parecía huérfana sin aquellas cursivas de neón rojo, siempre fulgurantes durante la noche.
Absorto en la silueta negra y rectangular, recordó lo que había oído en un programa de radio. Un astrónomo aseguraba que una fuerte erupción solar podría freír sin remisión los sistemas eléctricos de la Tierra. “Volveríamos a la Prehistoria de un día para otro”. Roque pensó que la mayoría de personas no sabrían qué hacer en aquellas circunstancias. Cualquier tarea, por muy elemental que esta fuese, se convertiría en un drama.
Sonrió al imaginarse a sus antiguos vecinos ante la repentina oscuridad del Fénix, desconcertados, preguntándose con horror qué sería de sus vidas a partir de ahora. Para Roque, un apagón a nivel mundial no supondría casi ningún problema. La guerra le había enseñado a sobrevivir. Pero esos cabrones del pueblo, sin duda se comportarían como bestias irracionales, capaces hasta de recurrir al canibalismo.
Sólo esperaba que aún siguiera en pie la máquina expendedora. Incluso sin corriente eléctrica, podría pedirle al dueño que abriera la portezuela y le diese su cajetilla en mano; o, mejor aún, varias cajetillas. No es que tragar humo le hiciera feliz, pero le relajaba. Y hoy necesitaba sentirse en paz. En paz, y con Maico.
Lo miró.
Gracias al cielo seguía vivo, durmiendo en el mismo asiento y en la misma postura que el día en que se conocieron.
Fue a los tres meses de quedar viudo, en un atardecer, de regreso a la cabaña. Aquel día Roque había estacionado la camioneta en el único hueco libre del aparcamiento del Fénix, junto a una ranchera con el maletero abierto. Allí se congregaba un puñado de vecinos alrededor de un viejo barbudo que aupaba a un perrito marrón.
Roque vislumbró entre las piernas de los asistentes una caja repleta de más cachorros. Asomaban sus cabecitas orejudas y mantenían el equilibro con las zarpas apoyadas en el borde. Oyó decir al barbudo que su querida Reina acababa de parir ocho crías, auténticos sabuesos polacos, y que los interesados podrían llevárselos a casa por un módico precio. Uno de los posibles compradores examinaba los ejemplares como si quisiera averiguar su sexo o buscase el defecto de fábrica.
Roque se compadecía de los cachorros mientras cojeaba camino del bar.
Al rebasar la puerta, las voces se redujeron a un tenso murmullo. Cruzó la barra, atravesando la fétida nube proveniente de la cocina, y sintió los ojos siguiéndolo como cámaras de vigilancia. En una esquina, sentado a la mesa más cercana a la máquina expendedora, encontró al imbécil con el que había sufrido el accidente en la comarcal, aquel que se saldó con la pérdida de su portón trasero. Roque sabía que el error había sido suyo, iba borracho en el momento de la colisión.
Llegó hasta la máquina.
“¿Crees que voy a disculparme? —pensaba Roque—. Tú y toda la escoria del pueblo tratasteis a Laura como una leprosa”.
Introdujo las monedas en la ranura, recogió la cajetilla de tabaco y se marchó sin decir nada.
En el aparcamiento, la congregación se había reducido en torno al vendedor ambulante.
Roque se detuvo al lado de la puerta de la camioneta, sacó un cigarrillo y se lo llevó a los labios. Buscaba el encendedor en la cazadora cuando el barbudo, sujetando aún al cachorro, se dirigió a él:
—¿No le interesaría una de estas bestias? —Y señaló a la Remington colgada en la cabina—. Para que lo acompañe de caza.
El grupo lo observaba con desprecio.
Entretanto, Roque se encendió el cigarrillo, dijo que no expulsando una bocanada de humo y subió a la camioneta.
—Ni un perro querría ser su amigo —dijo uno de ellos al tiempo que Roque daba un portazo.
“Podría cargármelos a todos con la Remington”, y al pensarlo sonrió.
Tal vez más adelante.
Bajó la ventanilla para sacudir las cenizas del cigarrillo y se puso a ajustar el retrovisor. Años después, reflexionaría sobre esta secuencia de hechos; de haberlos alterado, probablemente no hubiera visto al cachorro bajo su rueda trasera.
Su primer pensamiento fue el de avisar al barbudo, pero le vino a la mente la imagen de Laura, rogándole que lo recogiese él mismo.
Ya va, ya va, pensaba al bajarse.
Su mujer podía ser tan persuasiva en vida como en su recuerdo.
Se arrodilló con un quejido junto a la sombra que arrojaba la rueda y acogió al cachorro entre sus manos. Apestaba a orines o algo mucho peor. En esas circunstancias, se miraron por primera vez: los ojos marrones y acuosos, llenos de inocencia.
El cigarrillo le cimbreó en los labios.
—¿Así es como conquistas a la gente, pequeñín? —desdeñaba Roque—. Conmigo esos trucos no funcionan.
Pero el pequeñín —que más tarde recibiría el nombre de Maico— se ganó la adopción lamiéndole las yemas de los dedos.
Asegurándose de que nadie había presenciado lo ocurrido, lo posó con suavidad en el asiento y se largó de allí sin dar cuentas a nadie. Después de todo, el cachorro lo había elegido a él.
Ahora, quizás llevado por el recuerdo y la nostalgia, Roque estacionaba en el mismo hueco que hacía trece años. La oscuridad devoraba al Fénix, excepto por los potentes faros de la camioneta que rociaban de luz la fachada y el aparcamiento vacío.
Maico, ya despierto, se inclinó hacia delante para husmear a través del parabrisas, tensando su correa hasta hacerla crujir.
El ronroneo del motor interrumpía el silencio.
—No hay mucho que ver —le tranquilizó Roque—. Ahora vuelvo; vigila nuestra cena.
Como si lo hubiera entendido, Maico olisqueó la bolsa donde iba la liebre.
Roque bajó de la camioneta y enfiló hacia la entrada del Fénix: la sombra distorsionada de su cuerpo se proyectó en la cristalera.
En el borde del tejado, los neones rojos no eran más que una mancha negra sobre el resplandor púrpura que oscilaba en el cielo, hipnótico, eclipsando el parpadeo de las estrellas. La luna había perdido su color ceniciento y brillaba como un planeta sacado de una película de ciencia ficción.
Es una aberración de la naturaleza, le gritaba a Roque su instinto. Es una aberración de la que debes protegerte cuanto antes.
 No hizo caso a sus propias advertencias, y se apoyó en el cristal —a la altura del cartelito de “abierto 24 horas”— haciendo pantalla con las manos. Iluminado por la camioneta, observó entre las duras sombras una decena de sillas derribadas o fuera de sitio, como si los clientes hubieran huido del bar a toda prisa. Había platos y vasos a medio consumir abandonados sobre las mesas, algunos de ellos volcados en los manteles. Vidrios en el suelo y huellas de pisadas que iban hasta la salida. El auricular del teléfono había sido descolgado y pendía del cable, como un testigo mudo. Y, allá en el rincón, al lado de los servicios, vio la máquina expendedora.
No hizo caso a sus propias advertencias, y se apoyó en el cristal —a la altura del cartelito de “abierto 24 horas”— haciendo pantalla con las manos. Iluminado por la camioneta, observó entre las duras sombras una decena de sillas derribadas o fuera de sitio, como si los clientes hubieran huido del bar a toda prisa. Había platos y vasos a medio consumir abandonados sobre las mesas, algunos de ellos volcados en los manteles. Vidrios en el suelo y huellas de pisadas que iban hasta la salida. El auricular del teléfono había sido descolgado y pendía del cable, como un testigo mudo. Y, allá en el rincón, al lado de los servicios, vio la máquina expendedora.
Alguien se iba a quedar sin tabaco.
El rugido de unos motores le hizo separarse de la cristalera con un brinco. Una moto patrulla, con las luces de emergencia activadas, cruzó la carretera a toda velocidad, una ruidosa estela azul y blanca seguida de un camión verde. Una versión moderna del seis ruedas que Roque había conducido en el ejército, aquel que por poco no fue su ataúd. Lo recordaba como un mal sueño: el coche bomba volando por los aires, el estruendo ensordecedor, el diluvio de metralla agujereando la carrocería, la pérdida momentánea de consciencia y su dolorosa vuelta a la realidad. El humo, el fuego, el olor a combustible y a podredumbre. La sangre calándole el pantalón. Y, aun así, salvó su pierna. Sobrevivió a la emboscada. Nadie supo cómo. Tal vez su don fuera esquivar a la muerte. Su propia muerte, al menos.
La moto y el camión se desvanecieron en la distancia.
La brisa mecía los robles.
Roque volvió a la camioneta y meditó unos segundos. Maico lo miraba; había llevado sus orejas hacia atrás de forma permanente. Él le acarició el lomo y le dijo lo que los dos deseaban oír:
—Volvemos a casa.

4
Tras unos cinco kilómetros por la comarcal, optó por fumarse el último cigarrillo de la guantera. Lo encendió y le dio una profunda calada, permitiendo que el humo inundase sus pulmones. La calidez le relajó el espíritu. ¿Y si esta era la mejor forma de quitarse de en medio?
Estaba a punto de sonreír su ocurrencia, cuando un ataque de tos le hizo cambiar de parecer. Bajó la ventanilla para tomar aire, y tuvo un escalofrío. El viento era helado. No quería conectar la calefacción; temía relajarse demasiado y quedarse dormido. Para colmo, aún no se había cruzado con ningún otro vehículo, y los tramos se repetían cíclicamente: robles, asfalto y niebla.
Un poco de música podría ayudar a que siguiera despierto.
Por la ranura de la radio, como una lengua burlona, asomaba el CD polvoriento de baladas románticas que había pertenecido a su mujer, y que desde la muerte de ella él jamás había vuelto a escuchar. Puso la radio.
Lo que recibió fue una descarga ensordecedora de interferencias y estática que le hizo pegar un bote en el asiento. Maico, también sobresaltado, lloriqueaba y le estiraba la patita sobre el pantalón.
—¡Ya va, ya va! —dijo Roque bajando el volumen a niveles admisibles— ¿Crees que lo hago a propósito?
El perro se calmó.
Sin quitar un ojo de la carretera, Roque fue buscando una emisora en la banda fm. El indicativo de las frecuencias bailaba alocado en el panel, corriendo como las milésimas de un reloj. Códigos que no lograban sintonizar nada coherente. Sólo ruido.
 Lo intentó una vez más, en vano: las interferencias se habían apoderado de toda la banda.
Lo intentó una vez más, en vano: las interferencias se habían apoderado de toda la banda.
Gruñó, golpeando el volante. Y observó el cielo. Era obvio que ese manto interfería en el funcionamiento de la radio.
Tal vez en la am tenga más posibilidades, se dijo dando una calada.
Hizo el cambio y, concienzudo, fue a la caza de una nota musical. En el segundo barrido que efectuó, le pareció oír una sílaba colándose entre la madeja de interferencias.
Maico ladraba dando pequeños saltos.
—Lo sé, yo también lo he oído.
Volvió hacia atrás, recuperando el código; había captado los restos de una emisora.
Por ella hablaba una voz femenina, lejana, como de ultratumba.
—Conviene establecer cuanto antes si el origen es natural o artificial. Terrestre o extrat…
La emisión se cortó, aunque apenas por un instante.
—… seguridad, es mejor que se mantengan en…
Las palabras avivaron aún más su interés.
—… nerarias colapsadas. El traslado de cadá…
La locución se volvió indescifrable.
Roque miró el cielo, otra vez. Y aquel fenómeno se le antojó como algo vivo.
—En breve estaremos disfrutando de nuestra cena —dijo, al tiempo que pisaba más fuerte el acelerador.
Los altavoces chasquearon, y la voz indescifrable de la mujer quedó sepultada bajo un zumbido que subía progresivamente de volumen. Maico reaccionó ladeando la cabeza, como si de pronto hubiese oído uno de esos silbatos ultrasónicos que tanto irritan a los perros. A Roque también le molestaba el zumbido; le recordaba a la textura arenosa de un viejo amplificador con la ganancia al máximo.
Giró la ruleta para bajar el volumen, pero los decibelios continuaron escalando. Extrañado, dio un par de infructuosos toques al panel, preguntándose sin convencimiento si se habrían dañado los circuitos.
No, no era eso.
El zumbido ascendió de tono, a un agudo capaz de resquebrajar el parabrisas, y los altavoces se saturaron.
El perro se volvió loco en mitad de esos petardeos. Lanzaba alaridos y se revolvía, tensando y destensando su correa.
Roque desconectó la radio, y todo terminó. El rumor de la camioneta nunca le había resultado tan satisfactorio.
—¿Ves? Se acabó el sufrimiento. —Y añadió entre dientes—: Así de fácil hubiera sido…
Pero Maico seguía nervioso. Había apoyado sus patas en el respaldo y observaba a través de la luneta trasera.
—¿Qué te pasa ahora? —dijo Roque.
Maico le respondió con más gimoteos; debía de haberse trastornado con tantas estridencias. Aun así, Roque echó un vistazo por el retrovisor, tranquilo, sin sospechar lo que se le venía encima.
Desde la distancia, a toda velocidad, avanzaba hacia ellos un inabarcable muro de luz blanca que escaneaba todo a su paso.
Roque no pudo evitar abrir la boca. El cigarrillo se le desprendió y le cayó entre el asiento y los testículos.
—¡Mierda! —dijo, y levantó el pie del acelerador.
Con unos torpes malabares logró recuperar el cigarrillo. Lo tiró por la ventana. Echó un vistazo hacia atrás, y el muro de luz lo obligó a entrecerrar los ojos. Era como un sol enfermo y monstruoso instalado en el cajón de la camioneta. Si no lo esquivaba, él y Maico podrían acabar como un par de pollos fritos. Debía pisar el acelerador a fondo, y huir de ese escáner gigantesco.
Pero no tuvo oportunidad.
El resplandor atravesó la cabina con su blanco fluorescente. Roque apretó los párpados durante aquella fracción de segundo en que la luz barría su cuerpo. Fue rápido. Y no sintió nada. Su sangre no se había evaporado, ni sus ojos cocido en las cuencas como huevos duros. Apenas se le había erizado la piel y opacado la vista. El resto, hasta donde pudo comprobar, estaba bien.
Entonces el motor de la camioneta se desbocó como si la oleada hubiera trastocado su mecanismo. La cabina oscilaba, sacudida de un lado a otro, y la velocidad ascendía dirección a los robles. Consciente de que no recuperaría el control, Roque pisó el freno a breves intervalos, al tiempo que daba volantazos a izquierda y derecha. Los neumáticos patinaron y la camioneta giró sobre sí misma, hasta detenerse entre los dos carriles.
Inmóvil, Roque observó el telón de luz blanca a través de la niebla: se alejaba por el trazo irregular de la carretera y la espesura del bosque. Un instante después, muy lejos, los resplandores dejaron de percibirse.
El olor a goma quemada había quedado impregnado en el aire.
En la oscuridad, soportando estoicamente las punzadas en la rótula, él se volvió hacia Maico y lo acarició:
—¿Estás bien?
Maico también estaba de una pieza, con el lomo encrespado y el rabo encogido. Bien sujeto por su correa.
Roque cerró los ojos, apoyando la frente en el volante. Si esa mierda era radiactiva el chucho y él morirían de un modo horrible.
Igual que Laura.
Se quedó sin aliento.
En la guerra había presenciado cientos de muertes, muchas agónicas, pero ninguna como la de Laura.
 Hasta los treinta y tres años, poco antes de que la enfermedad la consumiera, su esposa había sido una mujer entusiasta y enérgica, nacida para ayudar a los demás. Lo demostraba de lunes a viernes trabajando como especialista en la unidad de rehabilitación y como monitora de gimnasia para ancianos los fines de semana. Se sentía en plenitud, respetada por sus compañeros y adorada por sus pacientes, y ella los correspondía a todos con una sonrisa.
Hasta los treinta y tres años, poco antes de que la enfermedad la consumiera, su esposa había sido una mujer entusiasta y enérgica, nacida para ayudar a los demás. Lo demostraba de lunes a viernes trabajando como especialista en la unidad de rehabilitación y como monitora de gimnasia para ancianos los fines de semana. Se sentía en plenitud, respetada por sus compañeros y adorada por sus pacientes, y ella los correspondía a todos con una sonrisa.
Pero, a pesar de que ella tenía una actitud y unos hábitos más que saludables, la naturaleza no tuvo la más mínima compasión. En pocos días, su ánimo y vitalidad desaparecieron. Tuvo que abandonar toda actividad física, faltaba al trabajo, y algo tan sencillo como salir de la cama ya no era una opción. Perdió el apetito, ni siquiera bebía agua; decía tener la garganta seca, obstruida, incapaz de tragar. Su voz se fue enturbiando, seguida de una tos viscosa, de fumadora. Las fiebres, por momentos, la hacían delirar. Los dos pensaron que se trataba de una gripe contraída en el centro médico, y mantuvieron esa idea hasta la aparición de los bultos: grotescas cordilleras de carne y ampollas purulentas que le agrietaban la piel y le deformaban el cuerpo.
Roque intentó trasladarla a urgencias, pero cualquier roce o movimiento provocaban que ella se retorciese de dolor. Desesperado, llamó por teléfono al centro médico, rogando que acudieran a su domicilio lo antes posible. Un doctor y su asistente se presentaron allí al cabo de unos treinta minutos. Sus caras palidecieron nada más verla; no podían creer que aquella abominación fuese la misma mujer que habían conocido. En cierto modo, ya no lo era. Se retiraron aprisa, aconsejándole que buscara ayuda fuera del pueblo. Al día siguiente, consiguió que unos doctores del hospital de la ciudad la atendieran en casa. Acudieron con trajes antivirales.
No supieron acertar con el diagnóstico, aunque descartaron que hubiera riesgo de infección. Sin más esperanzas, le comunicaron que un enfermero pasaría por allí cada poco para administrarle sedantes a Laura.
Esa noche, Roque no pudo dormir.
Con el transcurso de los días, la despensa y el frigorífico se quedaron en los huesos. Roque tocó los timbres de algunos vecinos para pedirles que le compraran alimentos básicos y los dejasen en su puerta. Prometía pagarlo todo por adelantado. Nadie quiso abrirle. No tuvo más remedio que dejar sola a Laura y encargarse de la compra él mismo. En el resto del pueblo el rechazo fue aún más evidente. En la calle se alejaban de él, lo miraban con repugnancia, no quisieron atenderle en ningún establecimiento. Y pronto entendió por qué. Se había extendido el rumor de que la enfermedad de Laura era contagiosa.
Los últimos momentos los pasaron recluidos en casa, conscientes de que únicamente se tenían el uno al otro. Ella le agradeció sus cuidados, y le dijo que le quería. Roque la observó: poco quedaban de sus rasgos tras aquella máscara gris. Las uñas le colgaban por un hilo y mechones de pelo poblaban la almohada. No había ni rastro de su sonrisa, sólo un hueco negro por el que susurraba que todo acabase. Incluso así, él no dudó en decirle:
—¿Quieres casarte conmigo?
Un juez fue hasta allí para oficiar la ceremonia. Les hablaba desde la puerta del dormitorio, oculto tras una mascarilla quirúrgica. Roque estaba sentado en el borde de la cama, junto a Laura, acariciándole la mano. Un rayo de sol caía oblicuo a través de las cortinas y durante unos minutos los dos volvieron a ser felices. Llegado el momento, se intercambiaron las alianzas; los dedos de ella se habían deformado tanto que tuvo que ajustársela en el meñique. Al término del enlace, el juez olvidó aquello de “puede besar a la novia”, pero ambos lo hicieron con ternura.
Pocas horas después, por la noche, Laura murió mientras dormía.
Sólo Roque asistió a su entierro. Sólo él quiso honrar su memoria. No era necesaria una guerra para ver la peor cara del ser humano.
Tras el recuerdo, Roque despegó la frente del volante. Confuso, miró a su alrededor. La camioneta ronroneaba, detenida entre los dos carriles. Por suerte, ningún otro vehículo había cruzado por allí. A su lado, Maico gruñía mirando hacia la alfombrilla del acompañante.
—¿Qué ocurre, amigo? —preguntó, encendiendo la luz.
La bolsa donde iba la liebre estaba tirada en el suelo. Debía de haberse caído cuando perdió el control de la camioneta.
—¿Eso es lo que te preocupa? —Sonrió— ¿Crees que esa aún tiene ganas de dar saltos?
Borró su sonrisa cuando comprobó que la bolsa se estaba moviendo, como si respirase. Como cazador experimentado, sabía que eso no era posible.

Extendió el brazo hacia la bolsa. A punto de rozarla, el perro gimoteó, nervioso.
—Tranquilo, Maico. Tú mismo me la acercaste. Sabes que está muerta.
Cerró el puño en torno a las asas y se incorporó en el asiento, sosteniendo la bolsa a una distancia prudencial. Tras un momento de duda, decidió abrirla con mucho cuidado.
La bolsa se agitó bruscamente. Roque no pudo evitar dar un grito, y la lanzó hacia la otra punta del salpicadero. Maico ladraba, tensando su correa, mientras aquel bulto se retorcía en mil escorzos contra el parabrisas.
Hasta que los movimientos cesaron, y Maico dejó de ladrar.
En ese silencio interminable, la liebre asomó media cabeza, tímida, igual que una tortuga. Después salió torpemente de la bolsa, dando brincos hasta el panel de instrumentos. Era del todo inconcebible, pero allí estaba la liebre, observando a Roque por encima del volante, con sus ojos muertos y las tripas colgando por fuera, como un cordón umbilical. Exhibió entonces sus dientes, empapados de babas que le caían por las comisuras. Y se abalanzó sobre él.
Roque, más por instinto que por destreza, la atrapó al vuelo. La tenía a pocos milímetros de su nariz, abriendo y cerrando las mandíbulas.
Maico salió en su defensa con otra tanda de ladridos.
—¡Maico, aléjate!
Al fin, evitando sus dientes, Roque logró conectarle un gancho con todas sus fuerzas, y la liebre salió disparada por la ventanilla, girando como una hélice. Sin pensárselo, él huyó arrastrando ruedas.
—¡Me cago en la puta! —Por el retrovisor veía a la liebre empequeñeciéndose y dando saltitos sobre el asfalto— ¡La cena casi me arranca la cara a mordiscos!
Había superado ya los ciento cincuenta kilómetros por hora, y no tenía intención de aminorar la marcha.
—¡No, joder! —Golpeó el volante, incrédulo— ¡Estaba muerta! ¡Tú también lo viste!
Maico le miraba encorvado, con las orejas hacia atrás, quizás más temeroso de sus gritos que de la resurrección de la liebre.
—Venga ya…
Fue a rascarle la cabeza, pero se detuvo: las tripas de la liebre le habían manchado la alianza de un líquido viscoso, parecido a la gelatina. Asqueado, se la frotó con insistencia contra la cazadora.
—Todo irá bien, ¿vale?
Deseó ser capaz de creérselo.
Llevó el brazo hacia la luneta trasera, en busca de la Remington. Le reconfortaba sentir el tacto frío y electrizante del cañón en las yemas de los dedos. Tras dos intentos se dio cuenta de que la culata se había atascado en el otro extremo del soporte. Bufó, dándose por vencido, y volvió a mirar al frente.
Allí le esperaba un bulto acostado entre los jirones de niebla.
Roque lo sorteó antes de chocar con él y la cabina balanceó hacia un lado. A los pocos metros, un segundo obstáculo se interpuso en su trayectoria. ¿Eran ataúdes? La camioneta ahora dibujaba giros más y más amplios, pero Roque no se atrevía a pisar el freno a esa velocidad. Entró en aquella curva donde había tenido el accidente con el imbécil. Hábil, redujo con la palanca de cambios. El motor rugía, ronco, a toda máquina. Después viró lo justo para que la camioneta no se estampara contra los robles. Por inercia, su cuerpo se ladeó, en diagonal. Esperaba chocar contra Maico, pero el perro se había escondido bajo su asiento. “¡Bien hecho, chico!”
Los neumáticos chirriaron al rodar sobre el arcén, y lo sobrepasaron. Una nube densa de polvo se mezclaba con la niebla. Al otro lado saltaron chispas: uno de los troncos se había llevado por delante el retrovisor izquierdo. No era su maniobra más ortodoxa, pero conseguiría reconducir la situación.
Sí, saldrían de esta.
Al terminar la curva, se encontró con aquella moto patrulla que había visto en el Fénix. Ahora era un amasijo de hierros, cortándole el paso a pocos metros del morro. Incapaz de reaccionar, pasó por encima, y la camioneta despegó del asfalto como en el peor de los badenes. En ese vuelo de escasos segundos, se golpeó la cabeza contra el techo y sintió que se le nublaba la vista. El aterrizaje fue brusco, estrepitoso, sobre esquirlas metálicas que provocaron el estallido de uno de los neumáticos. Parpadeó varias veces, y aunque con ello no pudo recuperar del todo la nitidez, le sirvió para distinguir más ataúdes —ya no dudaba de que eso eran— desperdigados a lo largo y ancho de los carriles. Algunos habían perdido la tapa, dejando al descubierto los cadáveres de su interior; otros, en cambio, estaban vacíos.
¿Vacíos?
—¡La hostia puta!
Uno de los cuerpos estaba tirado fuera de su ataúd, tan próximo a la camioneta que Roque no pudo esquivarlo. Cerró los ojos y lo arrolló como a un muñeco. Los crujidos bajo los neumáticos le helaron la sangre. Espantado, miró por el retrovisor: el cadáver, amortajado y doblado de un modo antinatural, parecía moverse dolorido por el atropello.
Con tantas emociones y obstáculos, Roque había olvidado la última pieza del puzle. La tenía delante, en forma de camión volcado que obstruía casi por completo la carretera. No tuvo más opción que frenar a fondo. La camioneta patinó una decena de metros con la llanta desnuda escupiendo chispas. El camión ya ocupaba todo su campo de visión; iba a colisionar contra la caja de carga. Para evitarlo, tiró del freno de mano a la vez que giraba el volante. Y empezó a derrapar, colándose de perfil por el arcén.
Por un breve momento creyó que lo lograría, que él y Maico llegarían a casa sin un rasguño.
Pero no fue así.

5
Mientras la camioneta daba vueltas de campana, Roque tuvo la estúpida idea de que así debían sentirse las víctimas absorbidas por los tornados. Y eso fue todo lo que pudo pensar. En uno de esos giros y colisiones contra el pavimento, la columna de dirección se hundió, atrapándole las piernas por debajo de las rodillas. La presión resultaba aplastante, como si tuviera que soportar todo el peso del motor con ellas. El dolor no fue instantáneo, se tomó unos segundos antes de que la onda expansiva le alcanzara las terminaciones nerviosas. Un sinfín de centrifugados después, la camioneta se detuvo, boca abajo, y las piernas de Roque quedaron libres.
Respiró hondo y gritó de rabia, dándole puñetazos al volante. Sin pensar en las consecuencias, se desabrochó el cinturón de seguridad y cayó al techo con estrépito. Riachuelos de sangre le resbalaban por los pómulos. Ayudándose con las manos, colocó las dos piernas en una posición más confortable, dentro de lo que cabía, y se remangó la pernera para comprobar si había sufrido alguna fractura: no era médico, aunque hubiera apostado a que esa pierna estaba rota. A punto de vomitar, se tapó de nuevo.
—¿Maico? —preguntó, esperando a que el perro diera muestras de vida; antes de que la camioneta volcase, se encontraba debajo del asiento—. ¿Me oyes?
Pasaron los segundos. Aquel silencio era peor que sus huesos rotos.
Incorporándose, tiró de la correa. Ofrecía resistencia. Volvió a tirar y la cabeza de Maico colgó por el borde, lánguida.
—No… —La garganta se le contrajo.
Y sintió que volvía a vivir cuando Maico ladeó la cabeza, clavándole la mirada.
—Hijo de una perra sarnosa —sonrió. Ya no le parecía tan dramático haberse destrozado la tibia.
El perro se aquejó cuando Roque lo puso en el suelo. No podía apoyar una de sus patas, y le goteaba sangre del hocico.
—Somos un equipo difícil de batir —le dijo, limpiándole el morro con el faldón de la cazadora.
Roque le pegó con el hombro a su puerta, que se descolgó de las bisagras. Se arrastró para echar un vistazo. Afuera el cielo resplandecía de púrpura; el resto del entorno estaba oscuro. Demasiado oscuro. No percibía más que el hedor a goma derretida, sangre y muerte, y un chirrido continuo que sonaba en la distancia.
Era como en la guerra.
 Estirándose, sacó una linterna de petaca de la guantera y le dio unos golpes. Todavía funcionaba. Iluminó la escena del accidente, atravesando con el haz el banco de niebla: del motorista sólo vio el tronco cercenado al otro extremo del arcén. Un reguero de sangre y vísceras sobre el asfalto llevaba al camión militar, situado a unos treinta metros. La cabina, irreconocible, se había comprimido a la altura del conductor, pintando de rojo la luna. Desde ese ángulo no pudo ver el interior de la caja de carga, aunque vislumbraba los jirones de lona ondeando al son de la brisa. La rueda delantera seguía girando, aunque cada vez más lenta y moribunda.
Estirándose, sacó una linterna de petaca de la guantera y le dio unos golpes. Todavía funcionaba. Iluminó la escena del accidente, atravesando con el haz el banco de niebla: del motorista sólo vio el tronco cercenado al otro extremo del arcén. Un reguero de sangre y vísceras sobre el asfalto llevaba al camión militar, situado a unos treinta metros. La cabina, irreconocible, se había comprimido a la altura del conductor, pintando de rojo la luna. Desde ese ángulo no pudo ver el interior de la caja de carga, aunque vislumbraba los jirones de lona ondeando al son de la brisa. La rueda delantera seguía girando, aunque cada vez más lenta y moribunda.
Aquella puta luz, se dijo.
Alrededor del camión, velados por la niebla, se esparcían los ataúdes que habían caído fuera de la caja de carga. Habría una treintena.
—¿Hay alguien ahí?
Pocos silencios le habían estremecido tanto.
Apartó la linterna y miró a Maico, que le esperaba con la cabeza gacha.
—Vamos, buscaremos ayuda.
Un crujido en la distancia le erizó el vello del cogote. Con un gesto rápido, casi inconsciente, apuntó de nuevo con la linterna hacia el camión.
—¿Hola? —Su voz fue un susurro.
Roque guardaba silencio, barriendo la zona accidentada con el haz. Por los crujidos que le llegaban supo que algo se estaba moviendo en la montonera de ataúdes. Se fijó en uno de ellos, uno que había perdido la tapa. Sí, los crujidos provenían de allí.
Tragó saliva.
Una mano pálida apareció aferrándose al borde astillado.
—No me jodas…
Fue directo hacia la Remington. Liberó la culata del bastidor y se colgó la correa al hombro. También se introdujo la linterna en el bolsillo de la pechera, con la bombilla apuntando hacia delante.
—¡Nos vamos de paseo! —le dijo a Maico, desenganchando la correa del cabezal y tirando de él.
Al salir de la cabina, el haz de la linterna iluminó otra vez a aquel ataúd. El cadáver —vestido de traje y corbata— ya estaba fuera, caminando torpemente en su dirección, con la boca entreabierta y los ojos cerrados.
Se sobrecogió al reconocer al muerto.
—¡Tú! —Era aquel doctor que se había negado a atender a Laura— ¡Ya te consideraba un monstruo, hijo de puta!

Detrás de ese cadáver, vio a dos más. También se acercaban y se tambaleaban, como si acabasen de aprender a caminar. Otros ya apartaban las tapas de sus ataúdes. Las tapas caían al pavimento y, en aquel silencio, el ruido seco resultaba aterrador.
Extrajo todos los cartuchos del bolsillo de la cazadora y los sostuvo sobre la palma. Si de cada ataúd salía un cadáver, no tendría munición para todos. Apoyó una mano en el pavimento y se desplazó hacia atrás, arrastrando las piernas y el culo sobre fragmentos de cristales. Con la mano libre tiraba de la correa de Maico, que cojeaba de dos patas.
Entre el ya numeroso pelotón de muertos vio algunas caras conocidas: viejos clientes del Fénix que solían mirarle con desprecio, el imbécil del accidente y un puñado de vecinos más que iban incorporándose al grupo. Todos seguían su rastro de sangre.
—Más rápido, más rápido —decía Roque, tirando de la correa; los muertos le estaban comiendo el terreno.
En el último tirón, Maico cayó rendido, jadeando con la lengua fuera. Roque lo arrastró hasta él, como un saco.
—¡No te rindas!
El perro se mantuvo de pie, trémulo, y reanudaron su huida.
Su lenta huida.
Para entonces, el cadáver del doctor ya les había recortado toda la distancia.
El muerto se dejó caer, como un árbol talado, y arrastrándose por el suelo atrapó los tobillos de Roque. Él intentó zafarse con patadas, pero las piernas no le respondieron. El cadáver le trepó por encima, abriendo y cerrando las mandíbulas. Los colgajos de babas le caían sobre las perneras. Roque se revolvió, al mismo tiempo que se tanteaba el hombro en busca de la Remington.
La agarró demasiado tarde: el muerto estaba a punto de hundirle los dientes en el gemelo.
Con un gruñido rabioso, Maico se abalanzó sobre el cadáver y le mordió la manga de la chaqueta. Roque aprovechó la oportunidad y le hundió el cañón en la boca, llevándose por delante algunos dientes.
—Prueba un poco de mi anestesia, doctor.
Y apretó el gatillo.
Los perdigones atravesaron el cráneo del muerto, o no muerto, que cayó de costado, inmóvil, con una abertura irregular en la nuca. A Roque, manchado con restos de masa encefálica, casi le dio por reír al pensar cuántas veces había perdido la vida aquel hombre.
Se secó el sudor de la frente.
—Te debo una, Maico.
Introdujo más cartuchos en el rifle y se lo echó a la espalda.
Maico, a pesar de su debilidad, olía con curiosidad el cadáver del doctor.
—Déjalo, no hay tiempo para mearle encima.
Las pisadas de los otros cadáveres resonaban en el silencio. Un ejército completo en su contra, mayor de lo que había calculado, avanzaba incansable y parsimonioso. Roque miró al cielo y suspiró hacia esos resplandores que habían transmutado la muerte; después, observó la carretera. Aún les separaban diez kilómetros de la cabaña, y la idea de llegar hasta allí sin que los alcanzasen le parecía imposible.
Cabizbajo, evaluó sus opciones. Creyó oír a Laura dentro de sí, dándole ánimos. Se incorporó, usando el rifle como bastón y apoyando todo el peso sobre una pierna. Ya de pie, se quitó la alianza y la introdujo en el bolsillo de la camisa, donde había guardado su carta de suicidio.
Miró a Maico con infinito orgullo.
—Dentro de no mucho recordaremos esta historia —dijo Roque, expulsando nubes de vaho—. Sí, la recordaremos al pie de la estufa, como en esas postales navideñas.
Le sonrió.
—Espera aquí. Tengo unas cuentas que saldar.
Roque cojeó hacia los cadáveres, arrastrando su pierna rota, mientras les disparaba con la Remington. Pronto lo tendrían rodeado, pronto se quedaría sin munición. Pero él no pensaba rendirse. Laura había luchado hasta el final. Y Maico seguía firme junto a él, cojeando y gruñendo. No, no iba a rendirse. Se lo debía a ellos.

- No te rindas – 29 mayo, 2025



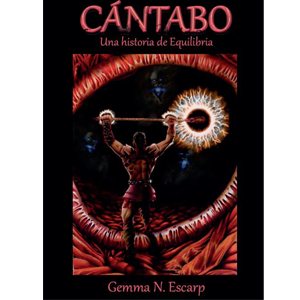
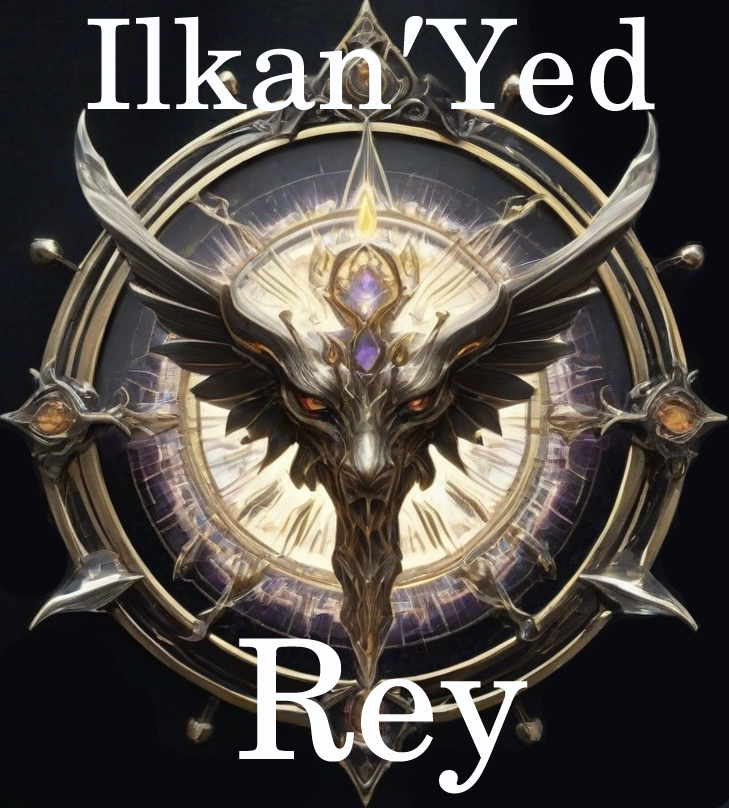 Nivel 14 – Rey Ilkan’Yed
Nivel 14 – Rey Ilkan’Yed Nivel 13 – Ministro de Guerra Kurle’Kyan
Nivel 13 – Ministro de Guerra Kurle’Kyan Nivel 12 – Tesorero Real Eshan’Akan
Nivel 12 – Tesorero Real Eshan’Akan Nivel 11 – Comandante de Dragones Al-Ekyal
Nivel 11 – Comandante de Dragones Al-Ekyal Nivel 10 – Comandante de la Guardia Real
Nivel 10 – Comandante de la Guardia Real Nivel 9 – Comandante de Infantería
Nivel 9 – Comandante de Infantería Nivel 8 – Comandante Naval
Nivel 8 – Comandante Naval Nivel 7 – Cuerpo de Meen (Guardia Real)
Nivel 7 – Cuerpo de Meen (Guardia Real) Nivel 6 – Ekkynandae (Dragones de Aire)
Nivel 6 – Ekkynandae (Dragones de Aire) Nivel 5 – Ekkynandae (Dragones de Tierra)
Nivel 5 – Ekkynandae (Dragones de Tierra) Nivel 4 – Ekkynandae (Dragones de Agua)
Nivel 4 – Ekkynandae (Dragones de Agua) Nivel 3 – Los Korps (Armada)
Nivel 3 – Los Korps (Armada) Nivel 2 – Los Korps (Caballería)
Nivel 2 – Los Korps (Caballería) Nivel 1 – Los Korps (Infatería)
Nivel 1 – Los Korps (Infatería)
Rafa García dice:
Quiero agradecer tu colaboración y por compartir este gran relato con nuestra comunidad. Aportas una voz honesta y necesaria, y estamos muy contentos de contar con tu talento en Equilibria. ¡Gracias, Jorge!
Jorge Tubino dice:
A vosotros por darme la oportunidad de compartirlo. Ha sido un placer, Rafa.
Mónica dice:
Crudo, directo, sin anestesia. Me encantó.
Gemma N. Escarp dice:
La verdad es que ha sido una lectura como pocas de intensa y además, ha sido un gusto colaborar con Jorge. ¡Gracias Mónica por pasar y darnos tu opinión!
Anónimo dice:
Muy interesante, buen desarrollo y muy bien construido.